Imagina esto: llevas meses metido en tu Trabajo de Fin de Máster. Noches enteras frente al ordenador, cafés de más, planes cancelados. Por fin envías tu TFM a tu tutor, convencido de que lo tienes todo bajo control. Dos días después, tu bandeja de entrada se ilumina: “Revisión urgente – Metodología“. Abres el documento y es como si alguien hubiera derramado tinta roja por todas partes. “Esta metodología no es reproducible“, “No justificas la elección del método“, “Falta rigor científico“. Se te encoge el estómago. ¿Cómo es posible?
La verdad es que no estás solo en esto. Cerca del 35% de los TFM españoles reciben feedback negativo en primera instancia por problemas en la metodología. Sí, has leído bien: uno de cada tres. Y lo peor es que muchos estudiantes descubren estos fallos cuando ya no hay marcha atrás, cuando corregirlos significa retrasar la entrega o, directamente, empezar de cero.

Pero aquí llega lo bueno: si estás leyendo esto ahora mismo, todavía estás a tiempo de salvarte. En este artículo vas a descubrir las 7 señales que gritan “tu metodología está en peligro”, y lo más importante, aprenderás exactamente qué hacer para arreglarlo antes de que sea demasiado tarde.
No es tu culpa que nadie te haya enseñado esto en clase. La mayoría de másters dedican una o dos sesiones a metodología, pero nadie te explica realmente cómo construir un capítulo que supere el escrutinio académico.
El capítulo de metodología es el corazón científico de tu TFM. Es donde demuestras que no solo sabes hacer algo, sino que entiendes por qué lo haces de esa manera específica. Sin una metodología sólida, todo lo demás se convierte en castillos de arena, por muy brillante que sea tu marco teórico o revolucionarios que parezcan tus resultados.
Respira hondo. Vamos a poner orden en todo esto.
¿Qué buscan realmente los tribunales en tu metodología?
Antes de entrar en pánico y revisar cada línea de tu trabajo, necesitas entender algo fundamental: ¿qué diablos buscan exactamente los evaluadores cuando leen tu metodología? Porque existe un conjunto de expectativas no escritas que comparten todos los tribunales académicos españoles, sea cual sea tu universidad o disciplina.
En el sistema universitario español, los TFM deben demostrar rigor académico y capacidad investigadora. Esto no significa “explicar lo que hiciste”. Significa cumplir con estándares científicos reconocidos internacionalmente. Y aquí es donde muchos estudiantes se pierden.
Los 4 pilares que sostienen una metodología aceptable
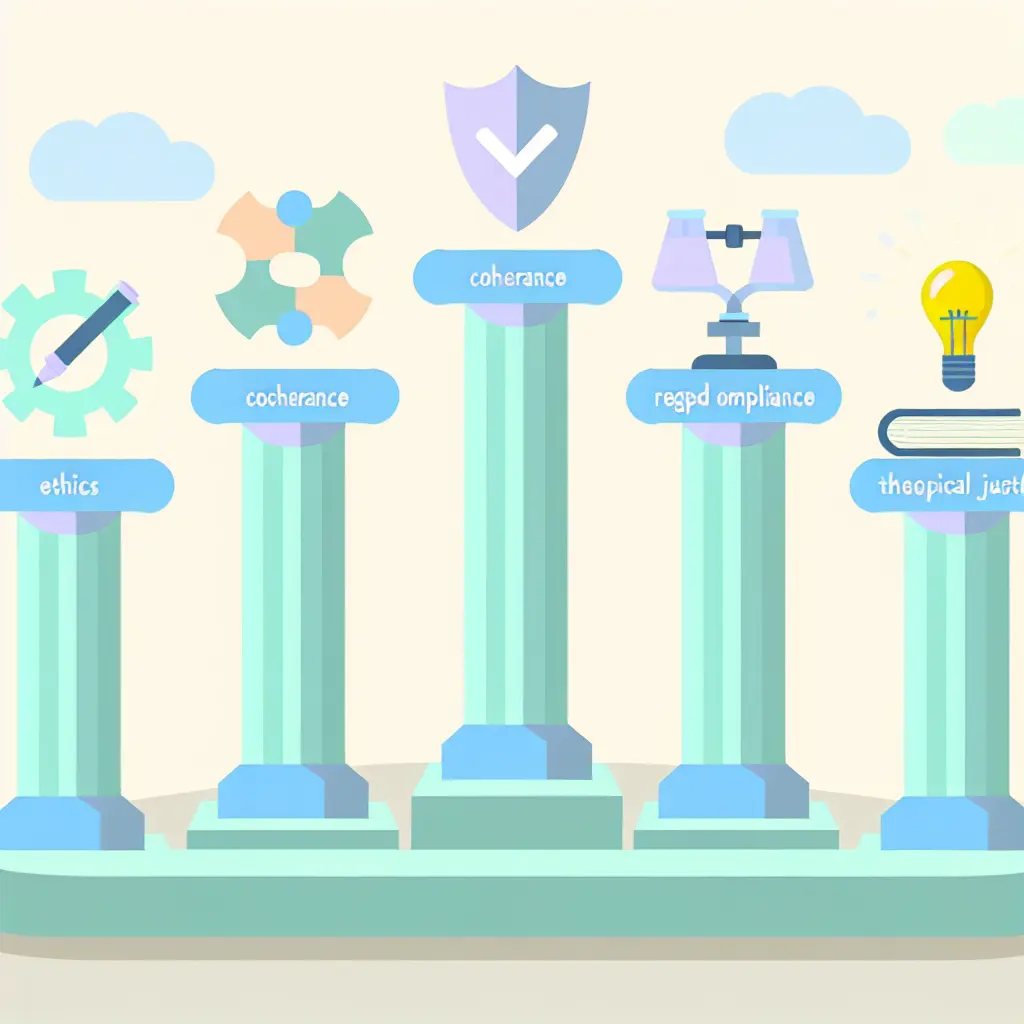
1. Rigor científico y reproducibilidad
Tu metodología debe estar tan detallada que otro investigador, leyendo solo tu capítulo metodológico, pudiera replicar tu estudio. Esto implica especificar cada decisión: cómo seleccionaste tu muestra, qué instrumento exacto utilizaste, qué protocolo seguiste, incluso qué software y versión empleaste. Cada pequeño detalle cuenta.
2. Coherencia con objetivos y preguntas
Existe una relación inquebrantable entre lo que quieres investigar y cómo lo investigas. Si tu pregunta es exploratoria (“¿Cómo experimentan los docentes la transformación digital?”), no puedes usar una encuesta cerrada. Si quieres medir el impacto de una intervención, necesitas un diseño experimental, no entrevistas narrativas. Esta alineación es crítica. Para profundizar en cómo formular preguntas que después puedas responder metodológicamente, te recomiendo esta guía sobre formulación de preguntas de investigación.
3. Cumplimiento ético y legal (RGPD)
Desde mayo de 2018, cualquier TFM que implique recolección de datos personales debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Consentimientos informados firmados, anonimización de datos, almacenamiento seguro. Ignorar esto no solo puede hacer que rechacen tu TFM, tiene implicaciones legales reales.
4. Justificación teórica del diseño
No basta con decir “hice entrevistas semiestructuradas”. Debes justificar por qué elegiste ese método específico frente a otras opciones. Esto significa demostrar que conoces el paradigma epistemológico en el que te sitúas y que tu método es coherente con ese marco filosófico.
Diferencias clave según disciplina
- Ciencias Sociales y Educación: Mayor énfasis en diseños cualitativos o mixtos, transparencia en análisis de contenido, validación comunicativa.
- Ingenierías y Ciencias Exactas: Rigor en protocolos experimentales, validación estadística, control de variables confusoras.
- Ciencias de la Salud: Obligatoriedad de aprobación por comités éticos, seguimiento estricto de protocolos clínicos.
Entender estos pilares es solo el primer paso. Ahora viene la parte crucial: identificar si tu metodología actual los cumple o si está mostrando alguna de las señales de alarma que pueden llevarte al desastre.
Las 7 señales de que tu metodología será rechazada
Momento de sincerarnos. Lee cada una de estas señales con honestidad brutal y pregúntate si alguna describe tu situación actual. No te preocupes si la respuesta es sí: para cada problema hay una solución concreta que puedes implementar hoy mismo.
1. No justificas POR QUÉ elegiste ese método
El problema: Tu capítulo dice “Para este estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 participantes” o “Se aplicó una encuesta tipo Likert a 150 sujetos”. Punto. Nada más.
Eso es el equivalente académico a decir “Porque sí”. Y créeme, no es suficiente. Los evaluadores quieren saber por qué elegiste precisamente ese método. ¿Por qué entrevistas y no grupos focales? ¿Por qué una escala Likert y no preguntas abiertas? ¿Por qué 10 participantes?
La solución: Cada decisión metodológica debe vincularse explícitamente a tu pregunta de investigación y a un marco epistemológico. Observa la diferencia:
“Dado que el objetivo es comprender en profundidad las experiencias subjetivas de los docentes durante la pandemia, se optó por un diseño cualitativo fenomenológico. Las entrevistas semiestructuradas permiten acceder a significados personales y vivencias en primera persona, manteniendo cierta estructura temática que facilita la comparación entre casos (Kvale, 2011). Se descartaron los grupos focales debido a la sensibilidad del tema, que podría inhibir la expresión sincera en contextos grupales.”
¿Ves? Ahora estás demostrando que conoces tu disciplina, que pensaste críticamente en las alternativas, y que tu elección es intencionada y fundada.
2. Tus objetivos y tu método viven en mundos paralelos
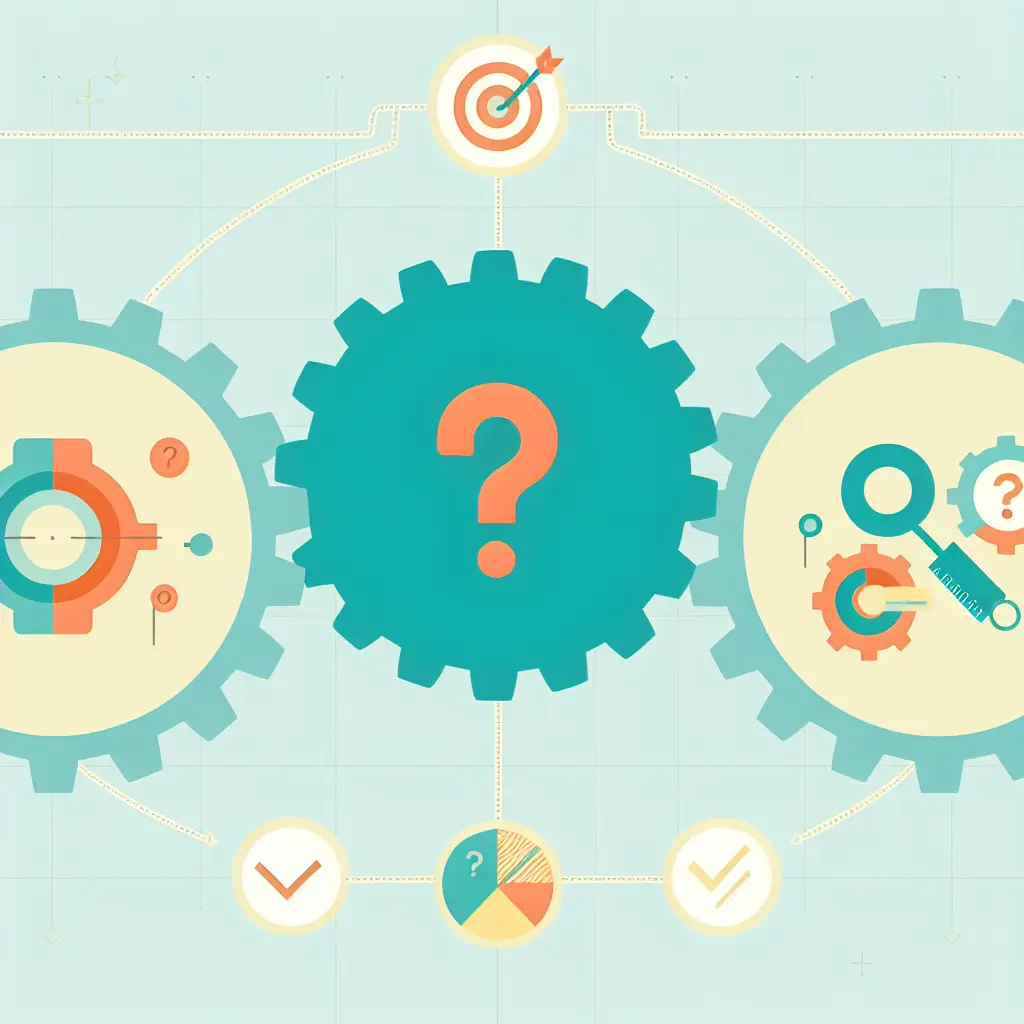
El problema: En tu introducción escribiste: “El objetivo de este TFM es explorar las percepciones emergentes sobre…”. Pero en metodología describes análisis estadístico inferencial con pruebas t de Student y regresiones múltiples. O viceversa: tu objetivo es “medir el impacto de X en Y” pero tu método son 5 entrevistas narrativas sin grupo control.
Esta desconexión es una bandera roja inmediata. Revela falta de comprensión sobre la naturaleza de los métodos y puede llevar al rechazo automático.
La solución: Crea una tabla de alineación metodológica antes de empezar tu trabajo de campo:
| Pregunta de investigación | Tipo de objetivo | Método coherente | Análisis |
|---|---|---|---|
| ¿Cómo experimentan…? | Exploratorio-comprensivo | Cualitativo (entrevistas, observación) | Análisis temático |
| ¿Cuál es el efecto de X en Y? | Explicativo-causal | Cuantitativo experimental | Estadística inferencial |
| ¿Qué relación existe entre…? | Descriptivo-correlacional | Cuantitativo no experimental | Correlaciones, regresiones |
Si descubres que tu objetivo y tu método están en filas diferentes, tienes un problema serio que debes corregir ya. Para entender mejor cómo formular objetivos operacionalizables, consulta esta guía especializada en formulación de preguntas de investigación.
3. Tu muestra no tiene ni pies ni cabeza
El problema: Tu metodología dice “Se encuestó a 47 estudiantes universitarios” sin explicar por qué 47, cómo los seleccionaste, o qué criterios aplicaste. O peor: “Se entrevistó a 3 profesores que aceptaron participar” (traducción: “mis amigos que dijeron que sí”).
En investigación cuantitativa, el tamaño muestral debe estar justificado mediante cálculo de potencia estadística. En investigación cualitativa, debes justificar que alcanzaste saturación teórica o que tu muestra es suficiente para el alcance de tu estudio.
La solución: Especifica tu estrategia de muestreo con detalle:
- Población diana: Define exactamente el universo del que extraes tu muestra
- Criterios de inclusión y exclusión: Enumera requisitos específicos y justificados
- Tipo de muestreo: Probabilístico o no probabilístico (intencional, por conveniencia, bola de nieve)
- Justificación del tamaño: Cálculo estadístico o saturación teórica
Ejemplo de redacción aceptable:
“Se empleó un muestreo intencional de casos típicos (Patton, 2015), seleccionando 12 docentes de secundaria que cumplieran: (a) mínimo 5 años de experiencia, (b) ejercicio continuado 2020-2023, y (c) disposición para entrevistas de 60-90 minutos. El tamaño se determinó por saturación teórica, alcanzada tras la décima entrevista, donde los nuevos datos no aportaban categorías emergentes (Guest et al., 2006). Se realizaron dos entrevistas adicionales como confirmación.”
4. RGPD: el agujero negro legal que puede hundirte

El problema: Hiciste encuestas en Google Forms preguntando nombres y correos, sin consentimiento informado. O grabaste entrevistas sin documentación escrita de autorización. O almacenaste datos personales en tu portátil sin cifrado.
Desde mayo de 2018, España está sujeta al RGPD de la Unión Europea. Cualquier TFM con recolección de datos personales debe cumplir estrictamente esta normativa. No es opcional. Es ley europea.
Las consecuencias: Hay casos documentados de TFM rechazados —incluso después de defendidos— por incumplimientos del RGPD. Más allá del suspenso académico, expones a tu universidad a sanciones legales.
La solución paso a paso:
- Diseña un consentimiento informado con: propósito del estudio, naturaleza de participación, riesgos y beneficios, carácter voluntario, derecho a retirarse, tratamiento de datos, periodo de conservación, y contacto del responsable.
- Solicita firma previa antes de cualquier recolección.
- Anonimiza o pseudonimiza los datos cuanto antes. Usa códigos (P01, P02…) en lugar de nombres.
- Almacena de forma segura: Servicios cifrados, nunca archivos sin protección, elimina datos tras el periodo establecido.
- Declara explícitamente en tu metodología que cumpliste con el RGPD y cómo.
Si tu trabajo incluye encuestas o cuestionarios, revisa esta guía completa sobre encuestas y RGPD para trabajo de campo 2025, con plantillas listas para usar.
5. Tu análisis de datos es un agujero negro
El problema: Tu sección de análisis dice: “Se leyeron las transcripciones varias veces para identificar patrones comunes” o “Los datos se analizaron estadísticamente”. Sin especificar nada más.
Esto es metodológicamente inaceptable. El análisis debe seguir un protocolo sistemático, transparente y reproducible. Otro investigador debería poder tomar tus datos brutos y, siguiendo tu descripción, llegar a resultados comparables.
La solución según tu tipo de datos:
Para análisis cualitativo:
- Especifica el método: ¿Codificación abierta? ¿Análisis temático de Braun & Clarke? ¿Teoría fundamentada?
- Describe el proceso: Primera lectura → identificación de unidades → codificación inicial → agrupación en categorías → temas principales
- Reporta fiabilidad inter-codificadores si trabajaste con más analistas
- Indica software usado (Atlas.ti, NVivo, MaxQDA) y versión
Para análisis cuantitativo:
- Reporta todas las pruebas estadísticas con sus supuestos comprobados
- Indica software (SPSS, R, Python) y versión exacta
- Especifica nivel de significancia, pruebas de normalidad, homogeneidad de varianza
Si tu TFM incluye revisión sistemática, sigue el protocolo PRISMA. Para una guía completa, consulta este recurso especializado en revisión sistemática para TFM 2025.
6. Limitaciones inexistentes o autoengañosas
El problema: Tu metodología concluye: “Este estudio no presenta limitaciones relevantes” o “Se consiguieron todos los objetivos sin inconvenientes”. O directamente no tiene sección de limitaciones.
Déjame decirte algo sorprendente: un TFM sin limitaciones reconocidas es más sospechoso que uno con ellas bien identificadas. Todos los estudios tienen limitaciones. Reconocerlas no es debilidad; es demostración de pensamiento crítico y madurez académica.
La solución: Incluye una sección “Limitaciones del estudio” donde abordes honestamente:
- Limitaciones de diseño: “Este estudio transversal no permite establecer relaciones causales”
- Limitaciones de muestra: “La muestra por conveniencia limita la generalización”
- Limitaciones de instrumento: “El cuestionario no fue validado previamente en población española”
- Limitaciones contextuales: “Los datos fueron recolectados durante la post-pandemia”
Y lo importante: no te limites a enumerar problemas. Después de cada limitación, explica brevemente cómo intentaste mitigarla o qué implicaciones tiene.
7. Referencias metodológicas del jurásico
El problema: Tu capítulo no cita especialistas en métodos de investigación, o todas tus referencias son manuales genéricos de los 90.
La metodología evoluciona. Los estándares de 2025 no son los de 2010. Si tu bibliografía parece un catálogo de libros antiguos, estás enviando el mensaje de que tu formación está desactualizada.
La solución: Actualiza tus referencias con:
- Artículos recientes (últimos 5-10 años) en revistas como Research Methods, Qualitative Research
- Manuales actualizados: Creswell & Creswell (2023), Braun & Clarke (2022), Field (2024)
- Guías específicas: APA, CONSORT, STROBE, PRISMA
- Normativa legal: RGPD (Reglamento UE 2016/679), LOPDGDD 3/2018
Tendencia 2025: Metodologías mixtas y métodos digitales
Ahora que hemos identificado los errores clásicos, es momento de mirar hacia adelante. ¿Qué está cambiando en el panorama metodológico español en 2025? Porque una metodología aceptable hace cinco años puede estar quedándose obsoleta.




Leave a Reply